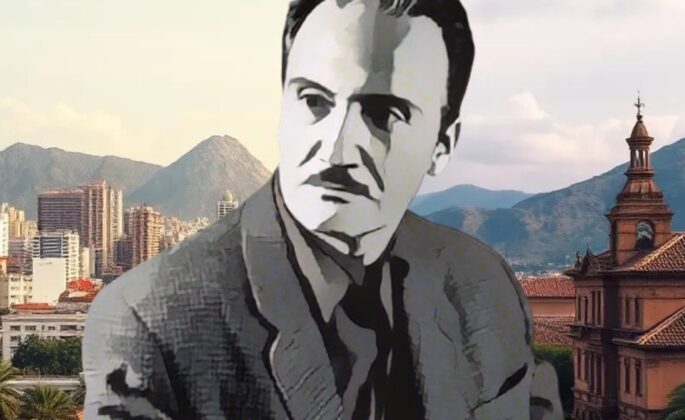Contacto del castellano con las lenguas originarias en América

Por Ana Sol Ospina Estrada
Resumen:
Importancia del 12 de octubre de 1492 como fecha que enmarca el primer encuentro de las lenguas originarias con el castellano en América.
El contacto de lenguas en Hispanoamérica es un tema muy relevante entre los investigadores que estudian la manera como se presentó la transferencia y/o el préstamo de estructuras o elementos del castellano a las lenguas de los pueblos originarios, y viceversa. En este artículo rescataremos algunos hechos históricos que nos darán la pauta para entender con más claridad dicho fenómeno en América.
Nuestro punto de partida será el 12 de octubre de 1492, fecha en la que el Nuevo Mundo gana total visibilidad ante los ojos del Viejo Continente gracias a la llegada de los colonizadores españoles a América. No obstante, también es la fecha que enmarca el primer encuentro de las lenguas originarias con el castellano y, por ende, el planteamiento de un gran desafío de comunicación entre dos mundos que nunca habían tenido ningún contacto anteriormente. Veamos más en detalle a lo que nos estamos refiriendo.
Desde el punto de vista lingüístico, fue así como en un principio se configuró América durante la Conquista, en medio de un gran mar de incertidumbres debido a la dificultad de comunicación entre los españoles y los grupos autóctonos que allí habitaban. Se trataba de un momento en la historia de esta región en el que entraban en contacto por primera vez lenguas completamente diferentes.
Fue a partir de esa imperiosa necesidad de comunicación que, en un primer momento, los conquistadores europeos buscaron como alternativa de comunicación con los nativos, el uso de intérpretes, los cuales eran formados por los propios colonizadores a través de un “reclutamiento forzoso”. De esta forma, pequeños grupos de autóctonos eran tomados como prisioneros y retenidos a bordo de los barcos para que “aprendieran a hablar”, tal como lo describe Haensch (159).
De acuerdo con diversos autores, entre los cuales podemos mencionar a Klee y Lynch, a medida en que el castellano iba entrando en contacto con las lenguas originarias de las Américas, diversos aportes fueron adhiriéndose a las diferentes variantes del español. El náhuatl, el maya, el quechua, el aimara, el guaraní, así como innumerables lenguas africanas provenientes del tráfico de esclavos, contribuyeron con innovaciones a nivel léxico, fonológico, morfológico y sintáctico en los dialectos ya hablados por los conquistadores, el clero y los primeros colonizadores, dando origen a las múltiples variedades americanas del español (4).
Vale la pena destacar que una gran variedad de autores coincide en el hecho de que el aprendizaje del castellano en territorio americano fue, de cierta forma, inhibido a pesar de los esfuerzos de la Corona para que esto no ocurriera. Desde un principio, y de acuerdo con los estudios realizados por Rivarola, la Corona española siempre mantuvo una política que propiciaba explícitamente la difusión de la lengua castellana entre los nativos pues, para ella, la castellanización constituiría la clave para una rápida y efectiva evangelización. A pesar de esta imposición, su implementación fue infructuosa debido, por un lado, a lo rudimentario de la enseñanza de la lengua castellana y, por el otro, a la poca exposición de los nativos a ella. Frente al fracaso de dicha política, los misioneros en nombre de la iglesia dejaron de lado la castellanización y ensayaron otra manera de acercarse a los pueblos originarios para lograr la conversión de los mismos al catolicismo.
Dicho en otras palabras, fue la prioridad de la Iglesia de convertir a los grupos autóctonos al catolicismo, lo que llevó a que el castellano no gozara de un triunfo efectivo en las Américas. Tal como lo afirman Klee y Lynch (7):
El fervor de la Iglesia por convertir a los pueblos autóctonos al catolicismo importó muchísimo más que las intenciones de la Corona por hacer que todos ellos se volvieran castellanoparlantes: la salvación de sus almas fue prioritaria a la enseñanza del castellano y, de esta manera, los misioneros españoles se entregaron afanosamente a la tarea de aprender las lenguas de los reinos precolombinos para alcanzar a las masas lo más pronto posible.
Fue de esta forma que, en un primer momento, las lenguas originarias, al ser estudiadas y codificadas por parte de los misioneros a cargo de la catequización, se fortalecieron e incluso se propagaron a regiones a las que no habían llegado en la época prehispánica.
Sumado a esto, los autores reiteran que la forma impositiva del uso del español por parte de la Corona, así como el estado de segregación en el que se encontraban los pueblos originarios, afectó la implementación del español en las colonias americanas, la cual, a su vez, era reforzada en gran parte por las oposiciones existentes: teoría vs práctica, legalidad vs implementación y fervor religioso vs imposición colonial.
Como complemento a lo anterior, Rivarola añade que la imposibilidad de la implantación de un bilingüismo en la región se debía principalmente al propio sistema de dominación colonial, en el cual los nativos eran utilizados como mano de obra en las minas, lo cual los alejaba de cualquier posibilidad de contacto interétnico. Adicionalmente, “la desproporción cuantitativa entre españoles e indígenas” fue otro de los factores que impidieron la rápida castellanización, según el mismo autor (155).
Dadas estas condiciones, la población autóctona en general estaba lejos de ser beneficiaria de una enseñanza formal ya que el aprendizaje del castellano en el marco de la catequesis era bastante rudimentario. A pesar de esto, algunos nativos, principalmente los comerciantes, empleados en el servicio personal y doméstico o aquellos que vivían en las ciudades españolas o en sus inmediaciones, se volvieron bilingües y fueron, asimismo, aprovechados por las autoridades coloniales como mediadores entre ellas y la población autóctona en general. Por otro lado, “el mestizaje fue, indudablemente, un factor decisivo en la difusión del español. Es de suponer que en los matrimonios mixtos se daban a menudo casos de niños que se criaban en un ambiente de bilingüismo” (Haensch 165).
Para finalizar, reafirmamos lo significativo que resulta el explorar históricamente desde la óptica de las lenguas, los hechos que sucedieron al 12 de octubre de 1492, por ser la fecha en la que, gracias al encuentro de dos mundos completamente desconocidos, se configura el inicio del proceso de contacto, transformación y surgimiento de las nuevas variantes americanas del español.
Lo mencionado anteriormente puede ser constatado en el español actual de Perú y Bolivia en la presencia del doble posesivo, en el orden de las palabras o en el uso de lo invariable, entre otros ejemplos, de acuerdo con los estudios de Calvo Pérez (136-351) y Klee y Lynch (134-153).
Referencias:
Calvo Pérez, Julio. Lengua aimara y evaluación de préstamos en el español de Bolivia. Lexis, v. 24, n. 2, 2000, pp. 339–354
Caravedo, Rocío y Rivarola, José Luis, “El español andino, ¿variedad real o mental?”. Estudios Sobre Lenguas Andinas y Amazónicas: Homenaje a Rodolfo Cerrón-Palomino, editado por Willem F. H Adelaar et al., 1ª. Ed., Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2011, pp. 369-389
Cárdenas, Victor Hugo y Xavier Albó. “El Aymara”. América Latina en sus lenguas indígenas, editado por Bernard Pottier. UNESCO, 1983, pp. 283-310
Escobar, Anna María, “Dinámica sociolingüística y vitalidad etnolingüística: quechua y aimara peruanos del siglo XXI” en Cerrón-Palomino, Rodolfo. Estudios Sobre Lenguas Andinas y Amazónicas: Homenaje a Rodolfo Cerrón-Palomino. Editado por Willem F. H Adelaar et al., 1ª ed., Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2011, pp. 125-145
Haensch, Günther. La comunicación entre españoles e indios en la Conquista. Universitat de València, 1984
Klee, Carol y Andrew Lynch. El español en contacto con otras lenguas. Georgetown University Press, 2009
Rivarola, José Luis, et al. “Bilingüismo histórico y español andino”. Actas del IX Congreso de la asociación internacional de hispanistas: 18-23 agosto de 1986, Berlín, editado por Sebastian Neumeister. Vervuert Verlagsgesellschaft, 1989, pp. 153–164